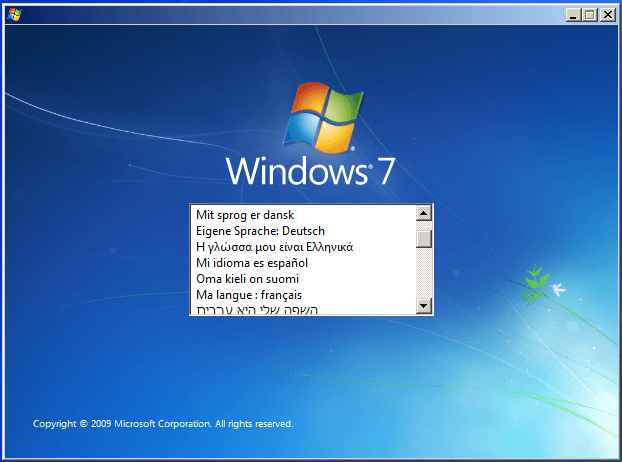El amor de Dios es algo más que una simple negación; es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros.
Si el amor de Cristo mora en nosotros, no sólo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor de toda manera posible.
Las ofrendas de sacrificio expresaban que el dador creía que por Cristo había llegado a participar de la gracia del amor de Dios.
Pero el que expresara fe en el amor perdonador de Dios y al mismo tiempo cultivase un espíritu de animosidad, estaría tan sólo representando una farsa.
Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano, y para reconciliarse con Dios debe confesar el daño causado y reconocer su pecado.
Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, pero esto no disminuye nuestra responsabilidad.
Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad, e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón.
Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo.
Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él, y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales.
Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos, con espíritu de amor cristiano, ¡cuánto mal se evitaría! ¡Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas, y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor!